Desde allí arriba el suelo parecía el enemigo. El viento la balanceaba de un lado a otro y hacía que se estremeciera. No le encontraba mucho sentido a su vida. Ella estaba ahí, segura en el sitio donde había estado siempre, rodeada de seres como ella. Ahora era otoño y el tiempo le había robado el color y la alegría que siempre tuvo en primavera. ¿Y si se dejaba caer? Serían solo unos segundos de caída y el fin. ¿El fin? ¿Seguro que sería el fin? Nadie había vuelto de allí para decirle que había después. Mentiría si dijera que no había escuchado comentarios a los pájaros, pero ella no había querido hacerles caso. La verdad es que puede que fuera solo un cambio pero, ¿quería cambiar? En aquel lugar todos se habían acostumbrado a la rutina. Querían que todo fuera siempre igual pero ella acababa de darse cuenta de que eso no podía ser. Según iba cambiando el calor por el viento y el frío la idea de que ese ya no era su sitio se iba metiendo más en ella. Una voz habló fuerte desde su interior: “Suelta ya mi rama, por favor, aquí ya no tienes nada que hacer.” Sabía que era la voz de aquel que la había sostenido siempre. “Ya te he dado todo lo que podía darte y no queda nada en mi que puedas aprovechar. Suelta mi rama ¿no ves que sino moriremos los dos? Tu función aquí ha terminado”. Aquella voz que le había hablado tan duramente tenía razón. ¿Qué perdía intentando cambiar? Empezó a caer lentamente, bailando al son del aire que la mecía. Nada más que la pequeña hoja de abedul rozó el suelo notó que su vida tenía un nuevo sentido. Miró hacia arriba, a la rama donde había estado siempre y vio que una nueva hoja empezaba a nacer en su lugar. La voz, que ahora hablaba desde lejos, decía “Gracias, así crecemos los dos”.







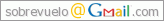
 Atom
Atom









